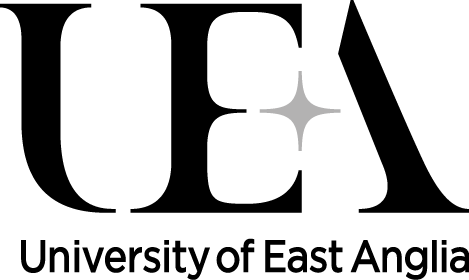Paseando por la capital noruega
/No podía creer dónde estaba sentado. Desde mi asiento en un banco helado en la plaza Jernbanetorget frente a la estación central de trenes de Oslo, podía ver muchas cosas. Demasiadas cosas para apreciarlas todas a primera vista. Pese a que estaba temblando de frío, tenía que pararme un rato para contemplar a los oslenses y la nueva ciudad en la que me encontraba. La escena era impresionante. En un lado: el mar glacial, transbordadores de vehículos provenientes de toda Europa, edificios antiguos con el sello real tallado en piedra sobre la puerta. Al otro lado, separados por la avenida principal: rascacielos, el mercado de navidad tradicional, niños con ropa de esquí, bufanda y orejeras corriendo detrás de sus padres; hombres de negocios en traje entrando en el metro, y lo más lindo, el sol, que en invierno se queda en el horizonte seis horas al día antes de ponerse de nuevo. Eché un vistazo a los recién llegados saliendo de la entrada de cristal de la estación con sus valijas, mirando la metrópolis delante de ellos. Estaban, al igual que yo, sorprendidos por la belleza de esta ciudad de contrastes.
Sintiendo una ráfaga de viento gélido a pesar de mis cuatro abrigos, me levanté, saqué mi cámara de su estuche, me la puse alrededor del cuello y empecé a andar por la avenida comercial de Prinsens gate con el suelo brillante por el hielo, siguiendo a la multitud, hacia lo desconocido. A poco más de medio kilometro, todo el mundo se paró a mirar algo, y yo hice lo mismo. El edificio de forma extraña en el lado izquierdo de la calle parecía oficial pero, como no tenía guía ni mapa, no podía identificarlo. Estaba pensando en lo que podía ser, cuando, de la nada, apareció un convoy de autos negros con cristales tintados. Como si no estuviésemos, fotógrafos, agentes de seguridad y gente con micrófonos peludos fijados en postes metálicos comenzaron a invadir la calle, las veredas y las escaleras empedradas del edifico, chocándose contra los espectadores intrigados y parando todo el tránsito. El hombre a mi lado, que llevaba una bufanda que le cubría la boca, balbució: «Dette er regjeringen» (Esto es el parlamento). No tuve oportunidad de agradecerle por la información, puesto que los diputados habían llamado su atención y se fue a darle la mano a uno de ellos. Nadie le impidió el paso, el agente justo al lado del grupo lo miró pero no movió ni un músculo. Extrañado, quise imitarlo, pero no me atreví porque tenia miedo de que alguien me gritase en noruego. Dejé la multitud y seguí mi camino. Me di la vuelta y miré detrás. Una fila se estaba formando frente al mismo hombre. En ese momento no sabía quien era ni porque todo el mundo quería presentarse ante él. «¿El primer ministro, quizás? », me preguntaba hasta que el Palacio del Rey a lo lejos me distrajo.
“ ¿Al barrio alternativo de Grünerløkka? ¿Al famoso techo de la ópera? Quién sabe. Eso es lo maravilloso de viajar solo. No hay restricciones, ni nada ni nadie en qué pensar”
«Det kongle, det kongelig…¡Tía, que difícil esa palabra!». Al entrar al parque real, percibí un idioma familiar. Dos turistas españolas estaban intentando grabar un video para un proyecto universitario con poco éxito. Estaban resbalándose por todos los lados y quejándose del frío, y la pronunciación del nombre del palacio en noruego les estaba costando bastante. Yo, curioso como siempre, estaba apreciando el teatro nacional (Nationaltheatret) al pie del colina del palacio e intentando no escuchar el espectáculo ensayado en español frente a la grabadora. «¿Sabías que de vez en cuando el rey hace apariciones oficiales en varios barrios de Oslo y otras ciudades de Noruega solo para conocer a sus ciudadanos?» «¡No, Verónica, no sabia eso!» La imagen del rey caminando por las calles nevadas con su corona me hizo reír a carcajadas y me pregunté si estaría en el palacio para recibirme. Paseando por el parque, vi fuentes exuberantes, muchos arbustos iluminados con carámbanos perfectamente formados que parecían arboles navideños y la luz del flash de las cámaras de numerosos turistas. Al llegar a la estatua de bronce del Rey Carlos XIV en caballo frente al palacio, vi a dos miembros de la guardia real parados a los dos lados de la puerta principal, frente a sus cabinas inmaculadamente pintadas con los colores de la bandera nacional. Llevaban el traje real con hombreras verdes y blancas, y tenían escopetas en las manos. Parecían muñecos inanimados, completamente quietos. Observé a un grupo de colegiales alemanes mirándolos atentamente, esperando hasta que parpadeasen. Unos copos de nieve comenzaron a caer en el borde de sus sombreros negros y, de repente, los dos dieron un paso robótico hacia atrás para entrar simultáneamente en sus cabinas. Todo el mundo se giró para mirar. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos y una de ellos dejó salir un cómico soplido de sorpresa. Entretenido, tomé un sendero por el parque hacia el muelle, parándome de vez en cuando para sacar fotos de la residencia real desde diferentes ángulos.
Lo que más me gustó de Oslo es que, estés donde estés, no te puedes alejar del mar más de diez minutos en tranvía. Se puede sentir el aire salado en cada rincón de la ciudad. Pasando por la municipalidad y el Centro del Premio Nobel de la Paz, conocido por su ceremonia anual, alcancé la península de Aker Brygge, el distrito en que se encuentran todos los bares y restaurantes de alto nivel. Ubicado en el extremo de la península, uno de los numerosos museos de arte contemporáneo, Astrup Fearnley Museet, cuyas galerías están conectadas por pequeños puentes de madero y vidrio, me pareció un lugar perfecto para descansar unos minutos y reflexionar sobre todo lo que me había ocurrido hasta entonces, con una espectacular vista ininterrumpida de las numerosas islas dispersas en el fiordo de Oslo. Sentado en silencio al final de un embarcadero improvisado, tenía la sensación de estar a mil kilómetros de una capital…
Me pregunté a dónde me iba a llevar la tarde. ¿Al barrio alternativo de Grünerløkka? ¿Al famoso techo de la ópera? ¿Al parque de las estatuas de Frognerparken? ¿O al puerto para dar un paseo en barco hasta la isla de los museos? Quién sabe. Eso es lo maravilloso de viajar solo, nunca se sabe. No hay restricciones, ni nada ni nadie en qué pensar. Me sentí el rey de Noruega por un día, me sentí libre.
Esta información ha sido revisada por Antonio Sirera.